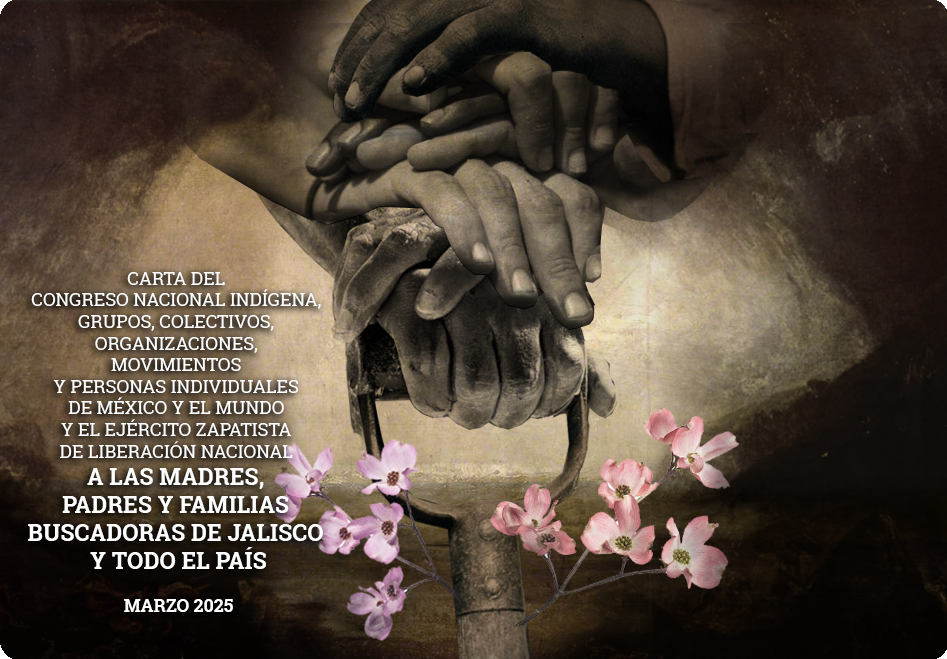“¿No que muchos huevos, hijos de su puta madre?”
Humberto Padgett
975 metros por segundo. Esa es la velocidad alcanzada por una bala de fusil AR-15 como las descargadas contra Miguel Ángel Rodríguez Viviano, un muchacho de 17 años originario de Ajuchitán del Progreso, Guerrero. Fue el primero en ser ejecutado en Tlatlaya por un militar, quien luego sembró esa arma junto al cuerpo de otro para así cuadrar la escena en la masacre que usó como coartada un enfrentamiento.
Agentes del gobierno del Estado de México, dicen ahora las investigaciones, estaban allí. Ellos torturaron a otro testigo para que no hablara y ayudaron a encubrir el crimen. Pero Eruviel Ávila ordenó “guardar” durante más de una década el caso, lo mismos que la PGR y las Fuerzas Armadas.
SinEmbargo presenta la reconstrucción de los minutos de la matanza con base en el conjunto de declaraciones y peritajes –declarados como “confidenciales” por el Gobierno federal y del Estado de México–. En las 268 páginas del apretado texto pericial, se observa el horror de una madre al encontrar a su hija de 15 años agonizante, y luego muerta.
O se distingue a un muchacho de 17 años tratando de detener, con sus manos, la muerte lanzada como un relámpago por un militar mexicano a velocidad de 975 metros por segundo.
El expediente revela más: que hay otros involucrados en esta tragedia (que descarriló el gobierno de Enrique Peña Nieto como la de los 43 normalistas desaparecidos) y siguen libres.
Uno de esos que no han pagado es el coronel Castro. Eso dice la evidencia…
Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Dentro de un cuarto interior a la bodega rebosante de cadáveres, dos o tres militares con traje de campaña llevan a cinco personas sobrevivientes del tiroteo del 30 de junio de 2014.
En el cubo de ladrillos, acomodan a Clara, una mujer que minutos atrás ha visto morir a su hija de 15 años de edad; a su lado, a Cinthya, una muchacha de 20 años de edad; luego a una mujer de nombre Patricia y, a la derecha de ésta, a dos varones jóvenes.
Los soldados efectúan una investigación exprés con los sobrevivientes. Algo concluyen los militares que desamarran a quienes continúan atados.
Sobre este momento, dirá Clara ante la autoridad:
“Como a las siete de la mañana –ya con luz del día–, llega una persona alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares. Se acerca a los dos muchachos y les pregunta en qué trabajaban y su edad. Les dice que lo acompañen porque les tomarán una foto. Sale esta persona de uniforme distinto y los saca [a los jóvenes]. En eso, escucho disparos provenientes de atrás de la caseta. Después de los disparos, la persona uniformada entra otra vez, pero ya sin los dos muchachos”.
Cynthia también hablará de este momento:
“Un militar le dice a los dos chavos que estaban amarrados junto conmigo que fueran con él para tomarles unas fotos y los lleva a la vuelta del cuarto y escucho unos disparos, después regresó el soldado, pero ya sin los dos chavos”.
[Esta doble ejecución no será descrita en las acusaciones federales. Las autoridades ministeriales y judiciales, civiles y militares, presentarán cargos por homicidio contra un sargento y dos soldados, cuyos uniformes sólo se distinguen en que el primero lleva dos cintas a manera de insignias y los otros no, aunque este es un pormenor difícil entre civiles ajenos a la milicia, además que en los trajes de campaña las distinciones son camufladas].
–Esa pinche vieja no me convence –repite el militar de uniforme diferente respecto a Clara.
–¡Si no quieres cooperar, yo veo que te metan 10 años a la cárcel! –la amenaza el militar de vestimenta diferente.
–¡Me violaron! –solloza Cynthia.
–Vamos a buscar al que te violó –propone un soldado y ambos salen del lugar. A unos pasos, Cynthia reconoce, inertes, a los tipos interrogados segundos atrás.
Más balazos. Patricia imagina al joven rostro de Cynthia con los ojos abiertos sin que nadie se compadezca en cerrarlos y ayudarle a descansar en paz.
Pero no, Cynthia vuelve con una cuenta en mente: en medio del matadero humano, ha observado, además de los ejecutados afuera del cuarto, ocho muertos y, del lado izquierdo del lugar, otros cinco, estos encimados como borregos antes de partir con el tablajero.
El uniformado responsable de transmisiones contacta con la zona militar “a las seis de la mañana”, según las actuaciones, y más personal castrense llega al sitio.
Hacia las 12:30 del día, cerca de ocho horas después dela masacre, se presentan funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y, de acuerdo con al menos uno de los testimonios, también de la delegación mexiquense de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Un gordito que dijo que era de la PGR de Toluca, nos sacó de la caseta a una por una y nos cruzábamos la calle, en frente de la bodega y nos interrogaba”, revelará Clara y dejará abierto otro dato: personal federal habría conocido, desde el inicio de la investigación o la simulación de ésta, la escena del crimen alterada por el Ejército mexicano.
***
Lo anterior quedará asentado en declaraciones ministeriales, las mismas actuaciones útiles para incriminar a militares de la tropa en los “asesinatos calificados”, según tipificación del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, “ejecuciones extrajudiciales”, ha definido la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero lo descrito por el propio agente del Ministerio Público del Estado de México da más clave. El abogado mexiquense da cuenta de la presencia, anterior a su arribo, de un mando castrense:
“[El] sitio se encuentra resguardado por personal militar, a cargo de tres camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena] al mando del Coronel del Batallón 102 de Infantería, con sede en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, Raúl Castro Aparicio”, quien, momentos antes, avisó por teléfono al Ministerio Público del Estado de México, instancia investigadora a la que tocaba intervenir en primera instancia.
En adelante, la Procuraduría mexiquense sostendrá la confiabilidad de su investigación en función del resguardo del sitio realizado por el coronel Castro. La autoridad investigadora dependiente del Gobernador Eruviel Ávila concluirá oficialmente:
“Por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este fue preservado en su estado original momentos previos a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército mexicano”.
En el documento existen más referencias de la intervención del coronel en el sitio de la investigación. En algún momento de la mañana, los investigadores descubren un pequeño arsenal en una de las camionetas relacionadas con los supuestos criminales. Entre las armas, incautan una granada con seguro y espoleta, “la cual por seguridad del personal de actuaciones y por indicación del coronel del 102 Batallón de Infantería de nombre Raúl Castro Aparicio le ordenó al capitán segundo de Infantería de nombre Alberto Francisco Cruz Hernández que retira dicha granada y fuera llevada a sus instalaciones militares para su desfragmentación”.
Raúl Castro Aparicio pidió a las autoridades civiles la entrega de la camioneta militar involucrada en el enfrentamiento. Las condiciones de este mismo vehículo luego del tiroteo suponen otra contradicción, pues la Secretaría de la Defensa Nacional reportará un número mayor de impactos recibidos al contabilizado en el sitio por la Procuraduría del Estado de México.
Contrario a los discursos de apertura y transparencia propagados por los gobiernos de la federación y mexiquense, el caso Tlatlaya es una caja oscura hoy bajo reserva por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hasta el año 2026.
¿Qué ocultan el ejército mexicano y el gobierno del Estado de México?
Muchas claves están en un documento clave del caso obtenido por SinEmbargo, la acusación contra los únicos siete militares presos hasta hoy por la madrugada de Tlatlaya, esas horas en que el Ejército mexicano se abrogó el derecho de llevar al paredón a mexicanos indefensos.
***
El militar hace un lado su fusil de cargo, un largo, incómodo e inconveniente para el rifle alemán. Envuelve con su mano el pistolete de este AR-15 estadunidense. Aprieta y suelta el gatillo por primera vez. En los tubos y cajas de acero, el percutor se libera y golpea el cartucho. La bala se expulsa y gira por los ranuras del cañón donde el pequeño cono de plomo vestido de latón se raya de manera única e irrepetible: se imprime la huella dactilar de esta arma que, para quien sabe usarla, es más útil en espacios reducidos y aquí concurren ambas condiciones: la masacre de Tlatlaya tiene por protagonistas a soldados del Ejército mexicano y por escenario una bodega de apenas 400 metros cuadrados en un solo nivel.
El gas de la detonación inunda el túnel de salida del rifle y mil luciérnagas parecen salir de la punta del conducto, pero lo que sale es la muerte, exactamente, a 975 metros por segundo.
La culata golpea el hombro cubierto de verde olivo. Dos, tres, cuatro, cinco veces más ocurre el retroceso y regreso del cilindro del émbolo. Los cinco proyectiles atraviesan al hombre contra el que dispara de lado alado, del pecho y el estómago a la espalda.
Los cinco casquillos empleados salen, uno a la vez, expulsados hacia un lado, pero las vainas de cobre golpean en silencio el suelo, que es de tierra floja. Cesan los lamentos de Miguel Ángel Rodríguez Viviano, un chavalo de 17 años originario de Ajuchitán del Progreso, Guerrero. Esto se sabe porque su madre lo reconocerá en pocos días con la barriga zurcida de arriba abajo y los ojos abiertos a la nada.
El fusil recogido de entre los cadáveres por el militar y utilizado para asesinar al muchacho es marca DPMS Phanter Arms, una firma basada en Saint Cloud, Minnesota, proveedora de ejércitos y policías. En Estados Unidos, por ejemplo, provee a la Patrulla Fronteriza. En su publicidad, la compañía se dice “orgullosa de proveer a aquellos que pelean por defender nuestra libertad” o lo idea que de esto tienen los militaristas estadunidenses. Con este mismo rifle será asesinado en unos momentos Jesús Jaime Adame.
Los soldados han conducido a Miguel Ángel y otros cuatro hombres hacia el muro izquierdo de la bodega, un lugar en medio de la nada o del infierno, como se quiera, y los colocan contra la pared.
Pero decir hombres es sólo un decir: dos apenas han pasado los 20 años de edad, uno los 18 y, los dos restantes, 17. Pero, para los militares, eso no importa. En el mejor de los casos para su conciencia, son sicarios, cuando mucho niños asesinos cuya vida no sólo es prescindible sino de erradicación obligada. En la peor de las posibilidades, los militares están aquí para tomar la vida de esos “contras”, rivales de negocios de drogas y secuestro y extorsión.
Nadie sabe bien cuáles son los motivos que han traído hoy, 30 de junio de 2014, a ocho militares a este lugar en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México.
Los soldados han entrado con la adrenalina al tope. Vienen de ocho minutos en que a ese pedazo de la Tierra Caliente el aire se le convirtió en fuego. Y ahora, ellos tres, un sargento y dos soldados de infantería, están ahí dentro y lo que no huele sangre se oye a muerte.
Hasta 15 varones y una muchachita han muerto o agonizan y los uniformados quieren más. Reúnen a los hombres rendidos, al menos ocho, y los llevan a un cuarto interior, una caseta en que los interrogan al vapor. Escogen a cinco de ellos que, sin las armas, no son más que niños suplicantes.
Los llevan a la pared izquierda, orientada hacia el norte del lugar. Los muchachos evitan los muertos regados en la tierra floja.
Los militares hacen a un lado sus fusiles de cargo, los largos rifles alemanes G3, y toman del suelo cuernos de chivo, los favoritos de los pistoleros del narco mexicano. Introducen el dedo en el guardamonte, a milímetros del gatillo. Ponen a los jóvenes contra la pared.
La súplica es el más doloroso de los aguijones.
–¿No irá a rebotar? –duda uno de los de verde.
El llanto de los chavos espolea la furia.
–No, no hay problema –resuelve otro.
Uno de los soldados se dirige a un grupo de tres mujeres y dos hombres atados con cable de las manos en la espalda y sentados sobre ladrillos.
–Agachen la cara, no volteen –ordena el militar, pero es imposible cerrar los ojos, al menos una mujer que ha llegado ahí para ver la muerte de su hija de 15 años decide no enceguecer.
–¿No que muy cabrones? –la voz del militar es un relámpago golpeando la lámina galvanizada de la construcción.
¡Pum! El primer disparo se escucha como una barda cayendo contra el suelo dentro de la cabeza de quienes escuchan.
–¡Aguanten la verga!
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!…
–¿No que muchos huevos, hijos de su puta madre?
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!…
Los cadáveres yacen apilados y los militares dan vuelta, porque el trabajo de paredón no ha terminado.
***
Desde febrero, Clara buscó a su hija Érika con todas las angustias encima y todos los chismes detrás de la niña de 15 años de edad.
A las tres de las tarde del 29 de junio, la mujer recibió la llamada esperada en su teléfono celular.
–¿Dónde estás? –preguntó Clara a Érika.
–Vengo de Palmar y vamos hacia San Pedro –respondió la jovencita.
–¿Qué estás haciendo ahí? –regañó Clara, una maestra del Consejo Nacional de Fomento Educativo, institución de gobierno dedicada a llevar escuela las comunidades más alejadas del país.
–Nada.
–Quiero hablar contigo. Yo voy por ti –quiso exigir o suplicar Clara, pero la niña terminó la llamada.
Movida por un mal presentimiento, dirá ella misma en una futura declaración ministerial, Clara toma un camión de Arcelia, Guerrero, hacia el vecino pueblo de San Pedro Limón, ya en el Estado de México. Desciende del ruletero, justo frente a una clínica, a las ocho y media de la noche. La mujer busca asiento en la calle, sin idea de qué dirección tomar para buscar a Érika.
Una hora después de morderse las uñas, observa una camioneta Ford Ranger color gris con doble cabina. Reconoce a su hija adentro del vehículo y este frena. La niña baja.
–Vámonos a la casa. Te voy a meter a un internado –intenta ordenar la madre.
Tras 15 minutos de discusión, un hombre joven abandona la camioneta y se acerca.
–No tienen mucho tiempo para hablar –dice el muchacho con tono fastidiado y un fusil consigo. –Suban a la camioneta –ordena.
Clara obedece. En la parte delantera de la Ford, junto a Érika, se sientan dos jóvenes; en el asiento trasero quedan la maestra y otro tipo, y, en la batea, se acomodan dos sujetos más. Todos los hombres lucen armados.
Arrancan el motor y abandonan el pueblo. Bajo la opacidad de la luna nueva, se internan en un camino con el asfalto deteriorado. Reducen la velocidad al acercarse a una bodega. Son las diez y media de la noche. El edificio tiene un frente de casi 20 metros de largo por 19.80 metros de fondo. La entrada, sin puerta, mide 11.60 metros de ancho y está flanqueada por dos cuartos sin ventanas. El techo es una estructura cóncava de lámina.
–Aquí no se permiten mujeres –reclama otro hombre apenas se acerca.
–Yo vine por mi hija –habla Clara. –Me la tengo que llevar, porque es menor de edad.
Por respuesta, el sicario toma su teléfono celular y le extrae la tarjeta.
–Te lo quito, porque nos vas a echar al gobierno.
–No… Yo sólo quiero llevarme a mi hija. No quiero problemas.
–No te voy a dejar ir.
La construcción está en obra negra y el piso es de tierra suelta y grava en el centro. El sicario ordena a Clara arrellanarse sobre unos tabiques apilados al fondo e izquierda del sitio. En la penumbra, por aquí y por allá, surgen voces y, en el fondo, se escucha música de banda.
Adentro del lugar, además de la camioneta en que llegaron, había dos más, ambas blancas y de doble cabina.
Hay 25 personas en la bodega, todas con vida.
***
En la víspera, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, adscrito al Batallón 102 de Infantería advirtió a sus hombres que estuvieran al pendiente y listos, que en algún momento saldrían a la noche de la Tierra Caliente mexiquense.
Hacia las 4.20 de la madrugada, ya del 30 de junio de 2014, ocho militares rondan el sur del Estado de México. Es un grupo atípico, pues estas patrullas suelen estar compuestas por 12 efectivos.
A orillas de la carretera Los Cuervos-Arcelia, en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, los militares observan una bodega sin puerta ni ventanas. Algo reluce en la penumbra del campo, tal vez el brillo de un cañón o unos ojos vigías, y el sargento segundo de Infantería Roberto Acevedo López lo registra y grita desde la batea del vehículo.
El conductor de la unidad militar, una pick up Chevrolet con pintura pixeleada, esa cuadrícula de distintos tonos verdes y cafés sobrepuestos, frena, mueve con energía la palanca de velocidad velocidades y acelera en reversa.
Cynthia abre los ojos con el primer grito. Sigue amarrada junto a Patricia y dos hombres jóvenes. La oscuridad es parcial.
– ¡Ríndanse, hijos de su puta madre! ¡Ejército Mexicano! –truena una voz afuera de la bodega, como un trueno invertido porque el estruendo precede al resplandor.
–¡Ya nos cayeron los contras! –balbucea, electrocutado por el miedo, alguno de los sicarios suponiendo la aparición de forajidos rivales, quizá de Los Caballeros Templarios de Michoacán. ¿Cuántos miembros de La Familia Michoacana había entre los 21 hombres y cuatro mujeres que, en estos momentos, están en el interior? Las autoridades no han aclarado esto, al menos no públicamente.
Las voces surgen por aquí y por allá en la bodega de 400 metros cuadrados. La saliva es arena bajo el sol.
–No son los contras, son los militares –tercia alguno de los hombres, atrapados en su propia ratonera.
–¡Ya les cayó la verga! ¡Ejército Mexicano! –braman afuera.
–¡Despierten a todos! –reclama uno en el interior.
–¡Vamos a rendirnos! –suplica una voz joven.
–De todos modos nos van a matar –augura otro.
–¡Ríndanse! Tienen 10 minutos para salir, uno por uno, porque, si no, los vamos a matar como perros –ahora el futuro está en la boca de un militar.
Lo que sigue después es controversial. De acuerdo con dos de las tres testigos presentes en el interior del edificio, el fuego provino del exterior: “Me despiertan los balazos provenientes de afuera hacia adentro de la bodega”, dirá Patricia.
O, en la versión de Clara: “Alguien, de afuera de la bodega, alumbró hacia adentro de la bodega. De inmediato escucho disparos de afuera de la bodega hacia adentro y veo chispas de lumbre”.
Según la otra mujer sobreviviente, Cynthia, y, en concordancia con las declaraciones de los siete militares inculpados, la agresión inició en el interior de la cueva. Los siete uniformados procesados dirán más o menos lo mismo. Así ocurre, en boca del sargento Acevedo:
–¡Ejército Mexicano! ¡Ríndanse! –grita Acevedo.
–¡Entren por nosotros, hijos de su puta madre! –responden los criminales y a sus palabras sigue una ráfaga de AK-47 y de AR-15. El soldado de sanidad presente, Rony Martínez Atilano, es herido en un brazo y cae la caja de la patrulla al asfalto, lo que le salvará de morir, matar, ir a prisión o vivir para siempre en el miedo, porque aquí y ahora no hay más opciones.
Nadie duda que, durante los siguientes ocho minutos, la bodega es una caja de fuegos artificiales a la que alguien ha arrojado un cerillo encendido.
Clara se acurruca detrás de una de las camionetas blancas, la estacionada con el frente hacia el fondo de la bodega.
–¡Hombre herido! –obvia uno de adentro.
El tableteo de los fusiles automáticos acelera hasta imposibilitar el conteo de los disparos. Determinar el número de tiros será tarea del médico forense.
En alguno de estos cuerpos, como en el de un muchacho de 18 años de edad, el médico forense contará 17 heridas de bala, una al lado derecho de su pecho, muy cerca de donde tuvo tatuado el rostro de un bebé.
Imposible no pensar si se dibujó para siempre la cara de su hijo o de su hija.
Los agujeros en un cadáver miden la desproporción entre las fuerzas en combate: toda la camioneta de los militares recibió 19 impactos, según un informe castrense, aunque los peritos del Estado de México sólo registraron 12 , y el único soldado herido sufrió dos heridas en el antebrazo izquierdo.
Silencio.
–¡Salgan, hijos de su puta madre, y les vamos a perdonar la vida! –la bodega se llena con la voz.
Clara deja su escondite, detrás de la camioneta blanca con el frente hacia el fondo de la bodega y descubre abierta la puerta del copiloto abierta de la otra furgoneta blanca y corre con la esperanza de guarecerse mejor dentro de la ratonera. Una luz, quizá uno de los disparos guía lanzados por el Ejército, ilumina el lugar y descubre a su hija en el suelo, bocabajo, junto a un joven, éste también con el pecho sobre la tierra. Ambos se quejan.
Clara corre hacia la niña y siente su respiración.
–¡Ya no disparen! ¡Nos rendimos! –grita uno de los sicarios. El hombre sale, pero vuelve perseguido por los tiros del Ejército. La lluvia de balas ahora es cascada y Clara vuela al primer escondite.
El fuego se apaga, pero el silencio no llega: la bodega es una caja de quejidos.
–¡Ríndanse, les vamos a perdonar la vida! –ofrece el Ejército afuera.
–¡Sí, nos rendimos! –responde alguien adentro y, de inmediato, es secundado por algunos más.
–¡Estamos secuestradas! –gritan Cynthia y Patricia.
***
¿Cómo terminaron Cynthia y Patricia en la tormenta de balas?
Cynthia Estefany, de 20 años de edad, declarará por su voluntad o contra esta –recuérdese que será detenida y acusada de acopio de armas–, que dos años atrás conoció al Ochenta, un pistolero regional, y La Chaparra, quien la habría reclutado como prostituta para los sicarios.
En adelante, su vida dependió de La Familia Michoacana y trató con tipos como El Piza, El Chango y El Escorpión, quienes tienen o tenían como jefe al Player.
En una ocasión, El Piza y otros matones aparecieron en una casa abandonada de uso frecuente de los hombres del cártel en guerra por la frontera michoacana, mexiquense y guerrerense. A esa región se le conoce, por razones históricas de clima, como la Tierra Caliente.
Aquella vez, los asesinos llegaron con siete personas amarradas de pies y manos y la cabeza cubierta con un trapo. El mismo Piza los formó y ejecutó a cada uno. Luego embolsaron los restos y los dispersaron en el monte.
El lugar funcionaba como escondite para personas secuestradas, incluido un diputado al que Cynthia se referiría con el nombre de Ángel o Adolfo.
El 21 de junio de 2014, ocho tipos armados aparecieron en un balneario de Arcelia en que Cynthia descansaba con algunas amigas. Sin mayores explicaciones, según la versión de la muchacha, los pistoleros ordenaron a las mujeres subir a una camioneta Cheyenne blanca y las llevaron por varias partes en la región.
La quinta noche del rapto terminó a las cinco de la mañana en un sitio donde Cynthia debió asearse. El 29 de junio, a las siete u ocho de la noche, la llevaron a la bodega sin que haya explicación del destino de las demás. La encerraron dentro de un vehículo y después la sentaron sobre unos ladrillos, amarrada de las manos.
La justificación de Patricia sobre su presencia en la bodega no sería muy distinta. Apenas el viernes anterior, 27 de junio, se había encontrado con su amiga Esmeralda, vecina de Arcelia, con el plan de salir de fiesta.
Al anochecer, varios hombres las recogieron en la camioneta gris Ford y, dirá Patricia, las llevaron y trajeron contra su voluntad de un lado al otro por el monte de los límites de Guerrero y el Estado de México hasta el domingo 29, cuando sólo ella –Esmeralda desaparece de la historia– es llevada a la bodega de San Pedro Limón. Ahí la sujetan de las manos con cable.
***
Silencio. El tiroteo ha cesado.
–¡Nos rendimos! –proponen desde la bodega.
Tras cuatro o cinco minutos de calma, Clara corre y ocupa el asiento dentro de la camioneta blanca.
El teniente de Infantería responsable de la patrulla, Ezequiel Rodríguez Martínez, ordena el ingreso al sitio. Un tubo de luz entra al bodegón y evidencia volutas de polvo. En el contraluz de la lámpara, surgen las siluetas del sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.
Clara escucha golpes sobre un cuerpo y gritos del lado izquierdo de la primera camioneta.
–¡No nos maten, estamos secuestradas! –suplican dos mujeres.
–¿No que muy machitos, hijos de su puta madre? –se anuncian los militares.
Un soldado sostiene la luz contra las pupilas súbitamente contraídas de Cynthia, Patricia y los dos jóvenes.
–¿Están armados? –averigua un militar.
–No… estamos amarrados.
–¿Tienen armas?
–No… estamos amarrados.
Uno de los tres hombres camina hacia el centro del bodegón.
–Este, ni porque tiene la mano desmadrada se dio por vencido –grita el tercer hombre a unos metros. –Dispárenle a todo el que se mueva… –ordena.
–¿Qué estás haciendo ahí? –suelta el uniformado al descubrir a Clara.
Ella intenta explicar algo, hablar de su niña, pero el militar no le permite hablar y le exige que salga del auto.
–¡Mi’ja! ¡Mi’ja! –gime Clara y corre como hacen las gallinas descabezadas. El hombre de armas la toma del brazo y la lleva a sentarse sobre uno tabiques. La maestra nota la presencia de otras dos mujeres y dos hombres jóvenes con las manos atadas detrás de la espalda. –¡Es que… mi’ja! –suplica Clara, incontenible.
–¿Dónde está tu hija? –indaga un militar.
–Por allá –responde la mujer y endereza un brazo hacia el centro de la bodega. El soldado la toma por el codo y caminan en esa dirección.
–¡Ay! ¡Mi hija está muerta! –el grito de Clara ahoga los gemidos de los rendidos, los heridos y los moribundos aunque esta diferencia está a minutos de no tener importancia.
–Ese cuerpo de ahí –el hombre apunta con el dedo hacia la niña tendida en la tierra–, ¿es su hija?
–Sí, ¿por qué la mataron?
–¿Por qué su hija trae un arma? ¿Por qué está abrazado a ese chavo? –justifica el militar.
El uniformado vuelve con Clara y la sienta otra vez sobre el tabique. Desata a Cynthia y Patricia. Clara posee una posición privilegiada: observa una caseta interior al edificio a donde han llevado a los supuestos sicarios rendidos. Escucha un breve interrogatorio en que el Ejército mexicano averigua edad, lugar origen y apodo de los detenidos.
En la escena, según la testigo, están presentes al menos cuatro y no tres soldados como luego dirá el Ejército cuando se vea obligado a dar explicaciones.
***
[“Inmediatamente, los militares metieron a las personas que se habían rendido”, habla Patricia y aquí es necesario hacer un apunte: las fiscalías civil y militar han presentado cargos por homicidio calificado contra tres de los siete soldados procesados –el octavo, hombre herido, está libre–, pero las declaraciones de las sobrevivientes hacen que los números de efectivos involucrados directamente en las ejecuciones no cuadren. “También escuché disparos del otro lado de la bodega”].
Los dedos de los soldados vibran a milímetros de los gatillos de los cuernos de chivo y las AR-15, armas impropias para los guachos¸ que en correcto español significa cría sin madre, pero que aquí se refiere, quizá por la experiencia, a quien es soldado, tal vez por la costumbre de dar como sinónimos a los desalmados con los de poca madre.
Los militares forman a los hombres que se han rendido al lado izquierdo de la bodega.
–¿No irá a rebotar? –duda uno.
–No, no hay problema –resuelve otro.
Uno de los soldados vuelve con el grupo de tres mujeres y dos hombres.
–Agachen la cara, no volteen.
¡Pum! El primer disparo se escucha como una barda cayendo contra el suelo dentro de la cabeza de quienes escuchan.
–¿No que muy cabrones? –reta un soldado a los desarmados.
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!… Disparan al pecho y al abdomen.
El primero en pasar por las armas es Miguel Ángel Rodríguez Viviano, un chavalo de 17 años originario de Ajuchitán del Progreso, Guerrero. Los detalles personales se conocen porque su madre asentirá con la cabeza cuando le presenten el cuerpo del muchacho sobre una plancha y los ojos cerrados y el cuerpo remendado desde el pubis hasta el cuello. Y que es el primero se entiende porque así resultará del cruce de las declaraciones de las sobrevivientes con los estudios de criminalística de campo. Por eso será identificado como “cadáver uno”.
Miguel es moreno, delgado y alcanza los 1.58 metros de estatura. Lleva el pelo cortísimo y teñido de rojo. Su frente es chica, sus cejas pobladas, sus ojos cafés, la nariz es recta y es tan lampiño como un trozo de madera. Viste playera rosa estampada con la leyenda “Aeropostal Clasic”, pantalón de mezclilla gris, cinturón de tela con hebilla metálica y botines beige de agujeta. Uno de los soldados levanta el cañón de una AR-15 con la matrícula borrada. Le pega cinco tiros y todos lo atraviesan.
–¿No que muchos huevos, hijos de su puta madre? –ruge un militar.
Sigue Álvaro Palacios González –cadáver dos para los peritos o víctima dos para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)–. Nació hace 20 años en San Miguel Totolapan, Guerrero. Lleva barba y bigotes y usa zapatos negros de vestir marca “Pachecos”. De su cuello cuelga una cadena con un dije color café con la imagen de la Santa Muerte. Muere de seis balazos.
Tomás Domínguez Flores, de 17 años y de Tlalchapa, Guerrero, muere de cinco impactos disparados con la misma AR-15 de matrícula borrada que se acomodará debajo del “cadáver 10” o Ricardo Mendiola Hilario, como su madre lo reconocería en la morgue junto a su otro hijo, Aniceto, muerto en la misma madrugada mexiquense.
Otra AR-15 sirve para acribillar a Jesús Jaime Adame o “cadáver 18”. Para ultimar a Jorge Andrés González Olarte o “cadáver 17” se utiliza el AK47 sembrada a Francisco Armenia González o “cadáver nueve”.
En la bodega de San Pedro Limón no quedará hombre o niña muertos sin arma “de alto poder” al lado.
–¿No que muy cabrones?
José López Santos, de Arcelia, Guerrero, apenas ha alcanzado la mayoría de edad. Luego de asesinarlo de cuatro balazos lo arrastrarán lejos de la pila que su cadáver, el cuatro para efectos técnicos, forma con los despojos de sus amigos. Será fotografiado junto a un cuerno de chivo.
–¡Aguanten la verga! –en los insultos de los asesinos existe un rastro de diálogo con sus víctimas. Si las súplicas de los muchachos no quedaron registradas, del miedo sí quedó constancia en los cuerpos: los balazos en las palmas de las manos y en los antebrazos serán explicados por expertos como las “maniobras defensivas” de unos muchachos pidiendo a la muerte que se detuviera.
Marcos Salgado Burgo, el “cadáver cinco” y 20 años de edad, ocupó una mayor descarga: ocho disparos. Luego del montaje militar, Marcos yacerá bocarriba con su lágrima tatuada sobre la mejilla derecha, la palabra “MOTA” en el brazo derecho y, en el izquierdo, la Santa Muerte a cuyos pies se hizo escribir con tinta eterna “Mi Protectora”.
***
El muro derecho, hacia el sur, de la bodega también es patíbulo. Contra los ladrillos de ese lado pierden la vida de la misma manera Jorge Andrés González Olarte, “cadáver 17”; Jesús Jaimes Adame, “cadáver 18”, y Ricardo Sarabia Guzmán, “cadáver 19”.
La siguiente es letra de la Procuraduría General de la República:
“Se advierte de manera contundente, que los hoy inculpados Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, modificaron y alteraron el lugar de los hechos (…) además utilizaron armas de fuego de los propios pasivos para privar de la vida a otros tantos, colocando las armas utilizadas posteriormente en cadáveres donde fueron “encontradas” por el Ministerio Público que realizó el levantamiento de los cuerpos, lo que implica la alteración de vestigios del hecho delictivo”.
En varios de los cuerpos se descubrirán raspones en las piernas, las nalgas, la espalda, los brazos, la cabeza: tallones en la piel por el arrastre de los cuerpos en calidad de bultos.
Los peritos de la Procuraduría General de la República determinarán:
“Válidamente se puede concluir que las personas que los militares colocaron cerca de la pared izquierda de la bodega de referencia, a quienes les dispararon momentos después, quedaron uno sobre de otro, posición que fue diferente a la que encontró el agente del ministerio público del fuero común que previno”.
Por eso adquiere relevancia lo antes resuelto por la dependencia a cargo del Gobernador Eruviel Ávila:
“Por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este fue preservado en su estado original momentos previos a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército mexicano”.
Casi el silencio. Los quejidos menguan como si se bajara el volumen al radio del que salen. Silencio: Cynthia, Patricia y Clara sólo escuchan su respiración y las pisadas de los ejecutores en dirección de ellas.
Son las seis de la mañana y, en 40 minutos, saldrá el sol de verano sobre la Tierra Caliente.
Respecto de Érika, señalada por estar abrazada a uno de los supuestos gatilleros, el estudio de los peritos describirá a su cadáver solitario y con un fusil a varios centímetros. Un detalle anotado en el dictamen de su autopsia, realizada al día siguiente de su muerte, da idea del calor a mediados de año en el sur del Estado de México, pero también de las condiciones de operación de la Procuraduría mexiquense:
“Presenta signos de muerte real y no reciente en periodo de putrefacción en su fase de fetidez (…)”. Otro aspecto, este presentado como una característica particular, muestra lo que para la defensoría del pueblo es importante, más que las alteraciones de la escena en que murió violentamente una adolescente de 15 años: “Presenta vello genital rasurado”.
***
Los militares toman por los brazos a las tres mujeres y a los dos hombres antes amarrados. El grupo camina. Cuidan los pies para no pisar muertos. Patricia observa tres o cuatro ejecutados contra la pared y, antes de entrar a un cuarto interior de la bodega, distingue otros dos hombres tirados en el suelo, también cerca del muro.
Dentro del cubo, sientan primero a Clara, a su lado a Cinthya, luego a Patricia y, a la derecha de ésta, a los dos varones jóvenes. Los soldados efectúan una investigación exprés con los sobrevivientes. Algo concluyen los militares que desamarran a quienes continúan atados.
Sobre este momento, dirá Clara ante la autoridad:
“Como a las siete de la mañana –ya con luz del día–, llega una persona alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares. Se acerca a los dos muchachos y les pregunta en qué trabajaban y su edad. Les dice que lo acompañen porque les tomarán una foto. Sale esta persona de uniforme distinto y los saca [a los jóvenes]. En eso, escucho disparos provenientes de atrás de la caseta. Después de los disparos, la persona uniformada entra otra vez, pero ya sin los dos muchachos”.
[Esta doble ejecución no será descrita en las acusaciones federales. Las autoridades ministeriales y judiciales, civiles y militares, presentarán cargos por homicidio contra un sargento y dos soldados, cuyos uniformes sólo se distinguen en que el primero lleva dos cintas a manera de insignias y los otros no, aunque este es un pormenor difícil entre civiles ajenos a la milicia, además que en los trajes de campaña las distinciones son camufladas].
–Esa pinche vieja no me convence –repite uno de ellos sobre Clara.
–¡Si no quieres cooperar, yo veo que te metan 10 años a la cárcel! –la amenaza el militar de vestimenta diferente.
–¡Me violaron! –solloza Cynthia.
–Vamos a buscar al que te violó –propone un soldado y ambos salen del lugar. A unos pasos, Cynthia reconoce, inertes, a los tipos interrogados segundos atrás.
Más balazos. Patricia imagina al joven rostro de Cynthia con los ojos abiertos sin que nadie se compadezca en cerrarlos y ayudarle a descansar en paz.
Pero no, Cynthia vuelve con una cuenta en mente: en medio del matadero humano, ha observado, además de los ejecutados afuera del cuarto, ocho muertos y, del lado izquierdo del lugar, otros cinco, estos encimados como borregos antes de partir con el tablajero.
El militar responsable de transmisiones contacta con la zona militar y más personal castrense llega al sitio. Hacia las 12.30 del día, cerca de ocho horas después de la masacre, se presentan funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y, de acuerdo con al menos uno de los testimonios, también de la delegación mexiquense de la Procuraduría General de la República.
“Un gordito que dijo que era de la PGR de Toluca, nos sacó de la caseta a una por una y nos cruzábamos la calle, en frente de la bodega y nos interrogaba”, revelará Clara y dejará abierto otro dato: personal federal habría conocido, desde el inicio de la investigación o la simulación de ésta, la escena del crimen alterada por el Ejército mexicano.
***
El Ejército y el gobierno del Estado de México mantendrán, en los días posteriores a la masacre, la versión de que el total de 22 muertos, incluidos dos varones de 17 años de edad y una niña de 15 años, fallecieron durante el curso del choque. Otros 14 murieron antes de llegar a los 30años de edad.
Una persona cercana al caso comenta a SinEmbargo:
“Lo de Tlatlaya tuvo que ver con la dinámica del crimen organizado guerrerense y michoacano, estados colindantes con el Estado de México en la zona de Tierra Caliente. De esta manera, el gobierno de Eruviel Ávila hizo suyo, en su esmero por encubrir al Ejército, un problema que a su estado le es un tanto ajeno.
“Con respecto del Ejército, vale la pena recordar las palabras del Procurador Murillo sobre el cercano caso Ayotzinapa cuando quiso desmarcar al Ejército y dijo que los soldados no se mandan solos. Si los militares se mantienen en obediencia, ¿quién ordenó a la patrulla militar asesinar a las personas que, entendiéndolas como miembros del cártel de La Familia Michoacana, ya estaban rendidas y a merced de ser presentadas ante el Ministerio Público federal? ¿Cuál fue el móvil de la masacre? ¿A qué otra parte del crimen organizado benefició el ejército mexicano en Tlatlaya?”.
Hasta el momento se ha consignado y dictado formal prisión a siete militares implicados en los por las probables responsabilidades penales de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, homicidio calificado agravado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo y encubrimiento. El octavo uniformado, herido en la reyerta, está libre.
Hasta hoy se desconoce la existencia de otros procesos contra más elementos militares que acudieron luego del enfrentamiento y aseguramiento de la bodega y, que de acuerdo a testimonios asentado por la CNDH, habrían participado o al menos presenciado algunas de las ejecuciones extrajudiciales.
Tampoco existe conocimiento si se investiga o no a funcionarios de alto nivel del gobierno del mexiquense por su participación en probables actos de encubrimiento.
Por el contrario, los gobiernos federal y local resolvieron colocar en reserva la información relacionada con los hechos de Tlatlaya, ya considerados por organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como de lesa humanidad.
Esto es lo que en su defensa ha dicho el sargento segundo de Infantería Roberto Acevedo López:
“Todo de lo que me están acusando es totalmente falso. Yo repelí una agresión que nos hicieron los sicarios. Yo defendí mí vida (…) yo defendí la vida de las personas que manifestaron estar secuestradas (…) Estoy muy molesto por la acusación, porque ¿cómo es posible que se me esté acusando de homicidio calificado? pues esa gente estaba armada y traía armas del uso exclusivo del ejército y yo sufrí una agresión.
“Yo estoy muy molesto, porque nosotros cumpliendo con nuestro deber se nos acuse de eso, ¿qué hubiera pasado si a mí me hubieran herido y yo hubiera muerto? Nadie hubiera hecho nada por mí”.
Nota
Este texto está elaborado en apego al exhorto 311/20141, deducido del diverso 1552/201411, derivado de la causa penal 81/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México que incluye las siguientes actuaciones:
Informe de puesta a disposición del 30 de junio de 2014, signado por Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Alan Fuentes Guadarrama, Roberto Acevedo López, Leobardo Hernández Leónides, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López, con el que informa al Agente del Ministerio Público adscrito al turno único de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Declaración ministerial de 1 y 4 de julio y de 1 de octubre de 2014 de Cinthya Estefany Nava López.
Declaración ministerial de 1 de octubre de 2014 de Patricia Campos Morales o Rosa Isela Martínez Catalán.
Declaración ministerial de 7 de octubre de 2014 de Clara Gómez González.
Declaración preparatoria de Alan Fuentes Guadarrama.
Declaración preparatoria de Julio César Guerrero Cruz.
Declaración preparatoria de Roberto Acevedo López.
Declaración preparatoria de Samuel Torres López.
Declaración preparatoria de Ezequiel Rodríguez Martínez.
Declaración preparatoria de Fernando Quintero Millán.
Declaración preparatoria de Leobardo Hernández Leónides.
Dictámenes médicos de los 22 cadáveres elaborados por médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Dictamen en materia de criminalística de campo, emitido el 30 de junio de 2014, por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Dictamen que en materia de balística forense, emitido el 8 de octubre de 2014, por peritos en la Procuraduría General de la República.
Dictamen en materia de genética forense, emitido el 8 de octubre de 2014, por peritos de la Procuraduría General de la República.
Averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/174/2014.
Los hechos descritos se apoyan en los resultados de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que motivó la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, para la Secretaría de la Defensa Nacional; la Procuraduría General de la República, y el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.
También ocupa datos del Informe preliminar de actividades del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fechado el 17 de diciembre.