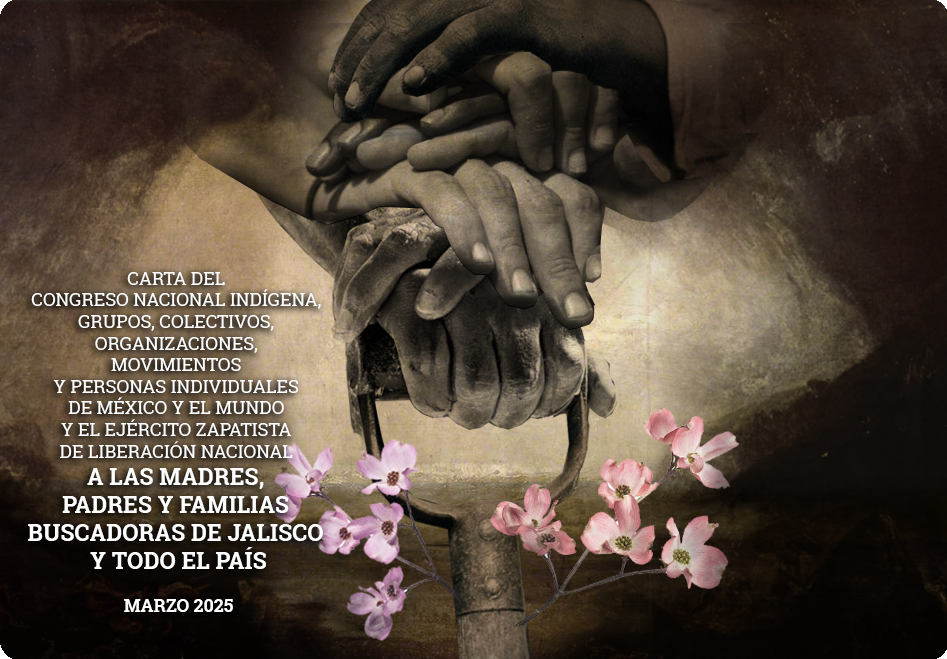Silencio, aquí se mata
Jan Martínez Ahrens. 5 JUL 2014
Hubo una tarde en marzo de 2011 en que la muerte cruzó el desierto e hizo suya una pequeña ciudad de llanura, al sur del Río Bravo. Ocurrió a eso de las cinco y media. Procedentes del Este, unas cuarenta camionetas cargadas de hombres armados y encapuchados dejaron atrás los frondosos nogales que anuncian la entrada de Allende, sellaron los accesos y se repartieron por la población. Nadie se interpuso, nadie se enfrentó a los sicarios mientras sacaban de sus casas a decenas de familias y se las llevaban a la fuerza para cumplir la terrible venganza ordenada por Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, en aquella época el líder de Los Zetas, el más sanguinario cartel de la droga de México.
El escarmiento duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas como Piedras Negras, en la salvaje frontera mexicana con Texas. Entre 200 y 300 personas desaparecieron, según declaraciones posteriores de los propios narcos y el relato de los vecinos. La mayoría de las víctimas eran familiares de dos cabecillas locales de Los Zetas que supuestamente habían traicionado a la organización y huido a Estados Unidos. En represalia, hombres y mujeres, niños y ancianos fueron secuestrados. El torbellino del horror arrastró incluso a albañiles y personal doméstico que habían trabajado para los fugados. Sus casas fueron entregadas al saqueo; luego baleadas, incendiadas y finalmente horadadas con bulldozers. Todo ello a la luz pública y sin que la policía ni las autoridades movieran un dedo. Setenta propiedades quedaron en ruinas. Sus esqueletos siguen exhibiéndose como prueba irrefutable de lo ocurrido. Solo en el municipio de Allende, según el alcalde, desaparecieron entre 30 y 40 familias. Pero la matanza, posiblemente la mayor de la última década en México, quedó sepultada en el silencio. Un secreto del que solo tres años después, al descender el poder de los narcotraficantes, han emergido las primeras y aterradoras reconstrucciones. El Gobierno del Estado de Coahuila ha puesto en marcha una decisiva investigación. Pero a estas alturas no hay una lista oficial de desaparecidos ni de muertos, no hay detenidos ni siquiera se ha ofrecido un relato oficial pormenorizado de la tragedia. Se han localizado fosas, con cientos de restos, pero aún no se ha determinado su identidad ni a cuántas personas corresponden. La impunidad sigue marcando la vida en Allende. Y el miedo. El profundo terror impuesto por los Zetas en este territorio fronterizo.
La matanza, posiblemente la mayor de la última década en México, quedó sepultada en el silencio
—“Esto es lo más cabrón que ha ocurrido en México”.
El alcalde de Allende, Reynaldo Tapia, es un hombre de pocas palabras. Llegó al puesto a principios de año. Alto y circunspecto, se pasea por una de las ruinas que dejó la venganza. Es un palacete lleno de boquetes y muros desdentados, pero que aún conserva los tonos pastel y las molduras exageradas que definen el narcoestilo.
—“Primero se llevaban a la gente, luego a los dos o tres días, derribaban las paredes”.
—¿Y qué hicieron con los que se llevaban?
—Los mataron, dice el alcalde entre dientes
—¿ Y durante esos días, nadie denunció nada?
—Era una época muy difícil.
Allende se extiende en una llanura semidesértica. Es un pueblo de frontera, situado a unos 50 kilómetros de Texas. Su implacable horizontalidad de calles polvorientas y casas bajas sólo es quebrada por los nogales que se nutren de las aguas que recorren el subsuelo de la región. Una corriente profunda que no se sabe dónde empieza ni acaba y que, a veces, emerge abruptamente.
En México el dato oficial de desaparecidos ronda, como mínimo, los 13.000
Bajo un sol abrasador, una madre y sus dos hijos recorren a paso rápido la calle de Morelos, junto al palacete en ruinas. El calor hace imposible pararse. Cuando se le pregunta qué pasó, la mujer duda un instante y sólo cuando se ha asegurado de que no será identificada por el forastero, suelta: “Mire, aquí llegaron Los Feos y los mataron a todos; no puedo decirle más”. Luego sigue su camino.
Los Feos. Los Viejos. Los Malitos. Los Señores. La Última Letra. Ellos. Es la semántica del miedo. Nadie llama por su nombre a Los Zetas. Soltarlo en voz alta en un bar genera un incómodo silencio de miradas esquivas. Las autoridades locales prefieren hablar de “crimen organizado”, los periódicos eluden citarlos en los titulares. El terror está enraizado, como los nogales, en aguas profundas y laberínticas. Ríos de sangre lo explican.
Formado por desertores del ejército mexicano, Los Zetas nacieron como un brazo armado del cártel del Golfo para hacer frente a sus rivales. Su extremo sadismo le hizo ganar terreno en muy poco tiempo. Sometían a torturas bestiales a sus enemigos, los mutilaban y decapitaban. Muchas veces grababan sus aberraciones en vídeo y las colgaban en Youtube. Cuando querían hacer desaparecer cuerpos, eliminaban el rastro en ácido o los quemaban en barriles de aceite en llamas. Hacia 2010, cada vez más fuertes y enloquecidos, rompieron con el cartel de Golfo. Para entonces ya estaban asentados en la región de los Cinco Manantiales. Omar Treviño, el hermano del Z-40 (detenido en 2013) y actual líder de la organización, incluso se había casado con una mujer de Allende.
“Desde que llegaron a la región en 2005, adoptaron una estrategia de implantación territorial. Primero eliminaron a las bandas rivales, luego depredaron las actividades ilegales, más tarde, bajo la amenaza del plomo o la plata, sometieron a la policía municipal y las autoridades locales”, explica el secretario de Gobernación de Coahuila, Armando Luna. Finalmente se convirtieron en empresarios, ganaderos, constructores, se aliaron con familias notables de la zona como los Garza o los Moreno, gangrenaron el tejido social, se hicieron con el poder.
Las casas fueron vandalizadas a la vista de todo el pueblo
Héctor Moreno Villanueva, hijo de una familia adinerada, propietaria de ranchos e importantes concesiones, traficaba para los Zetas y les lavaba el dinero con la compra de caballos, una de las debilidades del Z-40. En sus declaraciones a la justicia americana, este jefe local ha reconocido que cada mes introducía en Estados Unidos 800 kilos de cocaína y cada 10 días enviaba de vuelta cuatro millones de dólares a los Treviño. El negocio iba bien, pero Moreno y su socio José Luis Garza Gaytán cayeron en desgracia. Supuestamente el primero informaba a la DEA y alguien se lo hizo saber al Z-40. Moreno huyó con la recaudación (entre cinco millones y ocho de dólares) al norte del Río Bravo. Le siguió Garza.
El Z-40 y su hermano, el Z-42, detonaron su venganza. Nadie podía traicionarles en su territorio.
El 18 de marzo de 2011 los sicarios tomaron Allende en busca de los parientes de los huidos. El ajuste de cuentas duró días y, según el testimonio del propio Moreno, alcanzó a Piedras Negras, Múzquiz y Sabina. “Al que no logró huir, se lo llevaron”, admite el subprocurador de Desaparecidos de Coahuila, Juan José Yáñez, cuyo departamento investiga ahora el caso. Entre los secuestrados figuraban parentelas extensas. “Nosotros tenemos una denuncia de desaparición de ocho miembros de una misma familia, incluido un abuelo de 80 años”, explica Blanca Martínez, directora del centro de derechos humanos Fray Juan de Larios y portavoz de una asociación de familiares de desaparecidos de Coahuila.
Luego, llamaron al saqueo. Las casas fueron vandalizadas a la vista de todo el pueblo. “Hasta trajeron camiones para llevarse el aire acondicionado”, detalla el secretario de Gobernación. “Nadie vino; ni la policía ni las autoridades. Había miedo, mucho miedo, eran gente muy mala”, dice una vecina de Piedras Negras. Y finalmente llegó la demolición, ruinas que durante años han recordado a Allende y Piedras Negras quién es la autoridad.
Es martes por la mañana. Los bulldozers derriban los muros de una mansión abandonada en Piedras Negras. El mármol blanco, los vitrales, los acabados de caoba caen bajo las máquinas. Es el signo de un cambio. Una autoridad ha decidido acabar con otra. El secretario de Gobernación se mueve entre los escombros junto con el alcalde, Fernando Purón, ambos del PRI. El lugar, después de la venganza zeta, sirvió durante años de santuario. Los narcos arrojaban cuerpos con recados colgados al cuello. Nadie debía olvidar. Ahora, Armando Luna ha ordenado tirar abajo los restos de las casas saqueadas. Este no es el primer combate simbólico que emprende Luna. Antes tumbó las capillas que levantan los narcos, fanáticos de los rituales satánicos, en honor de la Santa Muerte. “Me enviaron una oración de muerte y les respondí”, afirma el secretario. Conduce con una mano un cuatro por cuatro. Le sigue una larga escolta armada. Cuando se le pregunta si teme por su vida, responde: “No me rajaré”.
La organización criminal ha disminuido su control en el Estado de Coahuila, pero su presencia, como la respiración de una fiera, aún se percibe en la frontera. El Z-42 anda siempre cerca. Sus huellas marcan el territorio, algunas con especial fuerza. A siete kilómetros de Allende, se encuentra el antiguo rancho del huido Luis Garza Gaytán. Un camino de tierra desemboca en sus caballerizas. Sólo quedan los muros y un suelo de cemento resquebrajado. Alrededor se extiende un inmenso pedregal. Algunos mezquites y encinas resisten en medio de la desolación. A lo lejos se divisan unos nogales, signo de que aquí también corre agua profunda. En este lugar aislado, donde el sol calcina hasta las piedras, fueron supuestamente asesinados, según las últimas investigaciones, parte de los desaparecidos y sus cadáveres hechos desaparecer en bidones de aceite en llamas. En el suelo aún se ven rastros de aquel fuego oscuro. En este santuario de la barbarie zeta, donde nadie acude sin estar loco o armado hasta los dientes, los gritos de las víctimas no tuvieron quien los respondiera.
Tras el crimen, llegó una segunda muerte: la del silencio. Solo los rumores se fueron extendiendo. Algunos llegaron a las redacciones de los periódicos. “Lo oí y me pareció inverosímil. Ahora me arrepiento. Pero que no trascendiese da imagen de la magnitud del miedo que imperaba. Es un ejemplo grotesco de lo que ha sucedido en México. ¿Cuántos allendes debe haber?”, afirma el que entonces era director de uno de los más importantes y valientes periódicos de Coahuila. Y si los diarios nada contaron, tampoco los vecinos. “Los narcos tenían la autoridad, estaban aquí. Mis hijos iban con los suyos al colegio”, explica el alcalde de Piedras Negras, entonces funcionario municipal. Y el primer habitante que se atrevió a denunciar chocó contra el vacío. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, narra cómo los Zetas se llevaron a su hermana e incluso da detalles sobre los autores. El relato, una bomba en manos de cualquier fiscal, pasó a la Procuraduría, pero nada ocurrió.
La descomposición del poder estatal facilitó a esta impunidad. La titular de la Procuraduría General en Coahuila, Claudia González López, sobre quien debería haber recaído la investigación de la matanza fue destituida un año después al destaparse que daba protección a Los Zetas. El secretario estatal de finanzas, Javier Villareal, acabó entregándose en El Paso a las autoridades de EE UU por lavado de dinero; y el gobernador interino de la época, Jorge Torres, está ahora prófugo por el supuesto saqueo de las arcas estatales. Su sucesor fue Rubén Moreira, quien había presidido la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados mexicana. Él reactivó la investigación y creó la Subprocuraduría de Desaparecidos. “Tuvimos la destrucción de más de 40 casas; muchísima gente desapareció y temo que murió. En mi conciencia no va a quedar que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron ayuda y nadie se la dio”, dijo el gobernador.
En enero pasado, un operativo de 250 agentes, incluidos federales y militares, localizaron fosas y lugares de incineración. En el rancho de Luis Garza Gaytán descubrieron 300 restos óseos. Fue la primera vez que la autoridad se tomaba en serio el caso. Pero los resultados, seis meses después, aún están a la espera de los análisis de la policía federal, en México DF.
“Es una investigación sumamente limitada. En Allende hubo un exterminio. Nos tienen que explicar qué pasó, cómo es posible que desaparecieran 300 personas. Alguien lo permitió, alguien lo ocultó. Hay una complicidad del Estado y sus instituciones, y tiene que salir a la luz”, afirma con energía la activista Blanca Martínez. En su modesto despacho de la diócesis de Saltillo atiende casi a diario a familias de desaparecidos en el Estado. Y no son pocos.
En Coahuila hay 1.800 casos. Ni Gobernación ni la Subprocuraduría saben cuántos han podido morir. Lo mismo les ocurre en Allende y Piedras Negras. Confían en que muchos pudieran escaparse, pero carecen de cifras. Es un problema que se repite en otras partes de México, donde el dato oficial de desaparecidos ronda, como mínimo, los 13.000. Esta inmensa asignatura pendiente está generando una enorme ola de descontento. Detrás de cada uno de esos expedientes hay una tragedia, un secreto y posiblemente una historia de impunidad. Claudia Sánchez de Heath lo sabe. Ella vio por última vez a su hijo Gerardo en la tarde de aquel 18 de marzo en Piedras Negras. El chico, de 15 años recién cumplidos, estudiante de tercero de Secundaria y jugador de fútbol americano, se dirigía a casa de unos vecinos, la familia Cruz. Iba a comer pizza con un amigo. Al llegar le alcanzó la desgracia. Todos los Cruz (padre, madre y dos hijos) fueron arrastrados por el vendaval. Y Gerardo con ellos. Le subieron a la fuerza a un coche.
La desesperación se apoderó de los padres de Gerardo. Primero intentaron contactar con “ellos”, tres meses después presentaron denuncia. “No sirvió de nada. El alcalde nos dijo que nuestro hijo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ninguna autoridad nos ha ayudado. ¿Cómo es posible que no haya pasado nada?”.
Han transcurrido más de tres años. Claudia Sánchez, la única de los familiares que se atreve a hablar, mantiene la fe en que su hijo esté vivo. “Yo sigo en pie, buscándolo. Cada día hay más gente conmigo”. La mujer confía poco en la ley o la policía, su esperanza viene de otro sitio: organiza rosarios colectivos para implorar por la vuelta de Gerardo. Dice que se lo llevaron por error, que igual lo tienen “trabajando”. Y cuando se le pregunta quién, elude la respuesta, habla de un difuso “ellos”. Luego, con amargura, susurra: “Tú no conoces al enemigo, está en todas partes”. Claudia Heath vive en Piedras Negras, muy cerca de Allende, en la frontera salvaje de México.
internacional.elpais.com/internacional/2014/07/05/actualidad/1404594964_269006.html